El mayor caso de corrupción de la historia de las Islas
En 1425, hace seis siglos, una auditoría descubrió que los administradores públicos de Mallorca habían malversado el equivalente a 3.800 millones de euros de hoy en día
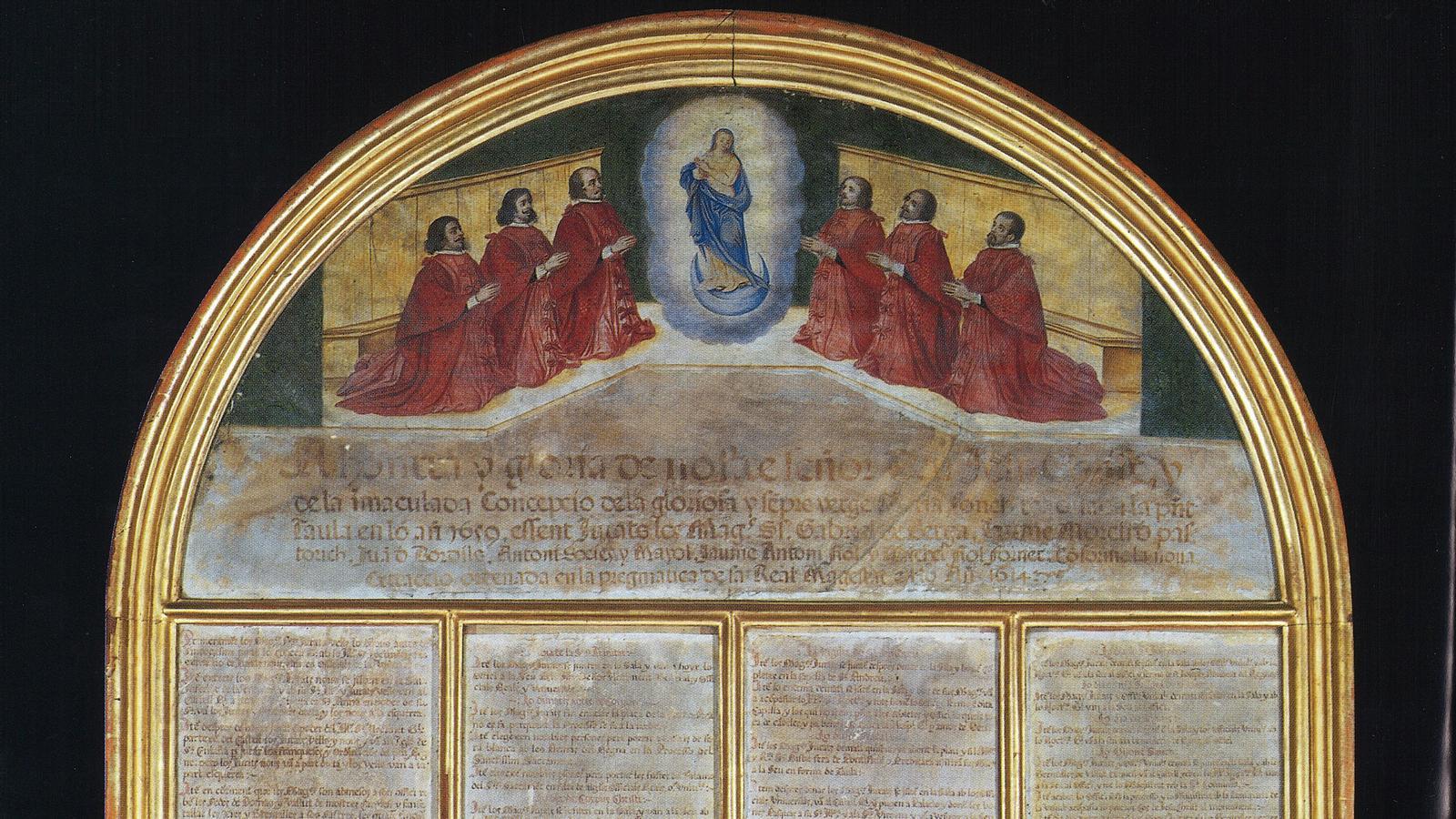

PalmaCiertamente, la corrupción es inadmisible: el dinero público es sagrado y no vale esto de que esta mala práctica es intrínseca a la naturaleza humana, también lo es el crimen y no la admitimos. Ahora bien, lo que también es cierto es que la corrupción no viene de ahora, ni mucho menos. Quizás incluso fue aún peor en el pasado. La razón es que hace exactamente seis siglos, una auditoría –sí, al parecer entonces ya hacían– descubrió que los responsables de la administración pública de Mallorca habían malversado, en 20 años, el presupuesto de seis ejercicios: el equivalente a unos 3.800 millones de euros de nuestros días. Fue, con toda probabilidad, el mayor caso de corrupción de la historia del Archipiélago.
Hay que decir que, así como actualmente un caso de corrupción llena páginas de periódicos y lleva al correspondiente proceso judicial, las irregularidades de toda clase fueron práctica habitual a lo largo de siglos en las instituciones propias de las Islas Baleares. Éstas –como por todo– estaban en manos de unas minorías privilegiadas que actuaban en función de los mismos intereses, más que del bien común.
En Mallorca, la Universidad de la Ciudad y el Reino, como su nombre indica, gobernaba al mismo tiempo Palma y el conjunto de la isla. Alerta: nada que ver con lo que ahora entendemos por 'universidad', que es un centro de enseñanza superior. Ésta venía a ser, todo en una, los actuales Ayuntamiento de Palma y Consell Insular. Sus responsables eran los 'jurados' y actuaban asesorados por los miembros del Gran y General Consell. Los 'caballeros' y los 'ciudadanos', es decir, los nobles, estaban sobrerrepresentados en relación con su porcentaje sobre la población. Lo mismo ocurría con Ciudad respecto de la Part Forana, cuando de ésta lo era la mayoría de los mallorquines.
Las necesidades constantes de importar grano, del que Mallorca siempre era deficitaria; la mala administración, puesto que casi un tercio de los ingresos teóricos se dejaban de percibir por desidia o por favoritismo; la dilapidación de los caudales públicos –este rincón perdido era "uno de los lugares del mundo que mejor pagaba sus funcionarios", según afirma Álvaro Santamaría– y las mangarrufas de toda casta, llevaron a las finanzas mallorquinas a una situación insostenible. No está de más recordar que, aparte de los desastres habituales de la época: epidemias, malas cosechas e interminables reclamaciones de dinero del monarca de turno para sus guerras, por aquellos años se registraron en Mallorca dos catástrofes excepcionales: la gran hambruna de 1374, que posiblemente se cobró 35.000 víctimas en 1403 y que causó cerca de 5.000 muertes en Ciudad. Y esto eran más gastos y menos contribuyentes.
El 'Contrato Santo'
El punto sin retorno llegó en 1405, cuando la Universidad quebró, esto significa que tuvo que reconocer que no podía hacer frente a sus gastos. La consecuencia fue la firma del Contrato Santo –lo de santificarlo todo era mucho de la mentalidad de la época. Tal vez ahora, si no quedara dinero en la caja, se pensaría sobre todo en el gasto social. Pero entonces lo del estado del bienestar era soñar con truchas.
Muy al contrario, la prioridad fueron los titulares de deuda pública de Mallorca. Y si fuera posible, amortizar lo que quedaba pendiente. A tal fin se dedicaron todos los ingresos de los impuestos. De hecho, la Universidad, como diríamos ahora, fue intervenida: no por la Corona, sino por los acreedores. Éstos serían los que designarían un 'clavario', un administrador. Primero, tenían que cobrar los titulares de deuda pública de Catalunya –esencialmente de Barcelona. Luego, los mallorquines. Dicho sea de paso, el hecho de que se les otorgara prioridad a los deudores del Principado no contribuyó precisamente a que los catalanes fueran contemplados con cariño de hermanos desde este lado del Mediterráneo: a saber si el absurdo anticatalanismo de algunos mallorquines no fue alimentado por esta circunstancia.
Con el cajón vacío, ¿qué podían hacer los jurados y consejeros para conseguir dinero? Muy sencillo: emitir más deuda pública todavía. Cualquier conseller de Economia de hoy, del color político que sea, se llevaría las manos a la cabeza. Llegó un punto en el que todos los ingresos de la Universidad no bastaron para pagar las anualidades que correspondían a los titulares de la deuda. Así que se establecieron nuevos impuestos para poder hacer caja. Por supuesto, quienes tenían que pagar la fiesta eran los sectores menos privilegiados de la sociedad, justamente los que tenían menos representación en las instituciones.
De hecho –¡oh, casualidad!–, un buen puñado de aquellos jurados y consejeros que hacían crecer las cargas públicas eran, al mismo tiempo, poseedores de títulos de deuda, que les suponían jugosos ingresos. Esto en nuestros días se llamaría conflicto de intereses, pero se ve que este concepto todavía no se había inventado. Sólo unos ejemplos: entre los principales inversores estaban Felipe y Bartomeu Fuster, primos, ambos jurados y miembros del Gran y General Consell; Arnau Sureda, que fue elegido jurado seis veces entre 1401 y 1428; Bernat Febrer, dos veces jurado, tres veces consejero y lugarteniente del gobernador. Santamaría cita hasta 39 familias que eran, al mismo tiempo, las que controlaban la administración pública mallorquina –nobles y mercaderes– y las que eran acreedoras de la propia Universidad por cuyos intereses, supuestamente, debían velar. También 39 instituciones religiosas invertían en la deuda pública mallorquina: se ve que su reino algo de este mundo sí lo era.
Fraude electoral
Con este panorama, no había forma de que cuadraran las cuentas. Así que los próceres mallorquines se sacaron de la manga una nueva fuente de ingresos: la gabela de la sal, es decir, el monopolio de este producto con cuotas asignadas de adquisición obligatoria. Era un bien de primera necesidad: no sólo para condimentar los alimentos, sino también para conservarlos, puesto que los frigoríficos todavía no se habían inventado. Aquello indignó sobre todo a los foráneos, que se consideraban perjudicados en la asignación de cuotas –y, probablemente, lo eran. Poca broma con los gravámenes sobre la sal: en épocas y en lugares tan diversos como Vizcaya en 1631 o India en 1930 se registraron revueltas populares por este motivo. Se cree que el hecho de que el pan tradicional de Mallorca no lleve sal podría ser, justamente, por esta circunstancia, por no tener que abonar la tasa correspondiente.
En 1425, según Guillem Morro, una revisión de las cuentas reveló que los gestores de la administración pública mallorquina habían malversado, desde la vigencia del Contrato Santo –veinte años– 380.000 libras Más los intereses, el equivalente al presupuesto 3.800 millones de euros.Para hacernos una idea de la magnitud del agujero, en el 2011, Iniciativa Verds estimaba en 92 millones el coste de la corrupción de la legislatura precedente: Así que necesitaríamos 165 años para llegar a aquel nivel de los años.
Para acabar de abonarlo había también fraude electoral. 1425, en Ciutadella, se registraron altercados por las supuestas irregularidades en las elecciones de la Universidad. Se establecieron límites sobre el apoyo a familiares próximos para ser elegidos, lo que hace suponer que esto ocurría a menudo. en la cepa, azotadas, por las calles para escarnio general y ejecutadas en público.
A pesar del Contrato Santo, a pesar de la gavilla de la sal y pese a la presión fiscal, las finanzas de Mallorca no acabaron de asearse. Tampoco las de otras islas. A mediados del siglo XV, según Miquel Àngel Casasnovas, el endeudamiento de la Universidad General de Menorca llegó a "límites insostenibles", en buena parte por el mal uso del dinero público: la administración insular enviaba "embajadas a la Corte con crecidas dietas, a menudo para tratar sobre asuntos particulares [...] con abundantes regalos".
Hace seis siglos, en 1425, la Universidad de la Ciudad y Reino de Mallorca se encontró, por segunda vez en 20 años, en situación de insolvencia. Así que se hizo lo único que se podía hacer: dejar de pagar a los acreedores de Catalunya, a los que, como apunta Josep Francesc López Bonet, ya se les debían cantidades pendientes. Por supuesto, los catalanes no se resignaron –¡No podían consentirlo!– y llevaron el asunto a los tribunales. Como los costes de los litigios cayeron sobre la Universidad morosa, la deuda no hizo más que aumentar.
Esta situación se prolongó seis años, hasta 1431, cuando la 'Concordia de Barcelona' –otro nombre imponente– estableció unas nuevas condiciones: se reducía el tipo de interés del que se beneficiaban los acreedores catalanes –del 5,9% al 4,1%– y más aún, por supuesto, el de los mallorquines3, hasta. Por lo que respecta a las prioridades: primero, cobrarían los catalanes; después, se amortizaría la deuda; posteriormente, cobrarían los mallorquines; y, en cuarto lugar, quedaban los gastos que tenía la Universidad.
Aquello no había quedado arreglado, ni mucho menos. Los abusos de los privilegiados, la carga fiscal sobre los foráneos y los artesanos, la desigualdad entre Ciudad y Part Forana o la desproporción representativa continuaban generando descontento. Aquello estallaría en menos de 20 años. Pero ésta es otra historia.
Información elaborada a partir de los estudios de Guillem Morro, Pau Cateura, Ricardo Urgell, María Barceló, Antonio Planas, Álvaro Santamaría, José Francisco López Bonet, José Juan Vidal y Miguel Ángel Casasnovas.
